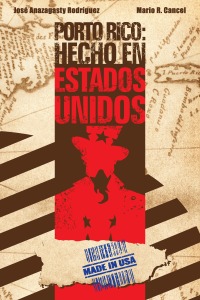- Mario R. Cancel-Sepúlveda
- Historiador
El texto que sigue fue redactado y leído en 2003 como parte de una actividad de presentación del libro de José Vélez Dejardín, San Germán: de villa andariega a nuestros tiempos 1506-2000. El volumen fue publicado de nuevo en 2018. Vuelvo a difundirlo a tenor de la conmemoración del 500 aniversario de la ciudad de San Juan.
José Vélez Dejardín nos ha dejado una nueva versión de su San Germán: de villa andariega a nuestros tiempos 1506-2000. Una lectura crítica del título nos dice mucho respecto a las intenciones del autor. El marco cronológico que establece es una invitación a que el lector considere la hipótesis del poblado del Río Guaorabo como garantía de antigüedad. Pero también impone un compromiso con la idea de que el San Germán de hoy es una prolongación de aquel mítico lugar.
¿Cuál es el valor de la divulgación de este libro hoy? La pregunta tiene más relevancia de la que aparenta. Hace apenas dos días el gobierno de Puerto Rico recordó oficialmente en todo el sistema escolar público el llamado “día de la raza.” Se trata de la efeméride del descubrimiento. Ambos conceptos, raza y descubrimiento, pretenden convencer a la nación de que acepte con serenidad todas las implicaciones del complejo y violento proceso de la historia colonial de este territorio al cabo de 510 años. Los conceptos raza y descubrimiento son una exhortación a que se acepte el intercambio biológico, étnico, material y cultural entre toda una variedad de seres humanos en conflicto porque, a fin de cuentas, en ello se encuentra la base de la configuración de esta nacionalidad.
Ese fue el mismo espíritu de condescendencia con el cual se inventó hace 110 la conmemoración del Cuarto Centenario del evento. En 1893, nadie podía imaginar que cinco años más tarde Puerto Rico pasaría por un hecho de armas a manos estadounidenses. En 1893 la debilitada España borbónica buscaba en el pasado elementos para afirmar un orgullo atenuado por una modernidad aberrante. La figura del “conquistador,” que la había hecho grande ante el enemigo árabe, volvió a configurarse como una garantía de que el Imperio creado por Carlos II de Augsburgo sobreviviría para conmemorar un Quinto Centenario desde el poder.
La celebración de aquel Cuarto Centenario en 1893 estuvo pletórica de españolismo. Todos están conscientes de los debates respecto al lugar del desembarco colombino que se generaron en el discurso de pensadores de la talla de Salvador Brau Asencio, el padre José María Nazario Cancel y Manuel Zeno Gandía, entre otros forjadores del pensamiento criollo. El debate colombino del desembarco estaba sobre el tapete desde mucho antes de aquella celebración. El 1ro. de diciembre de 1889 Brau, en carta privada a Lola Rodríguez de Tió, se quejó de la actitud de ciertos intelectuales puertorriqueños que trataban de obtener capital cultural por medio de la discusión de aquel problema secular. Brau quien es considerado por muchos el “padre de la historia puertorriqueña,” afirmación sobre la cual tengo mis reservas, insistía en que durante una de sus conferencias sobre el tema “… (Manuel) Zeno Gandía actuando de Mefistófeles, hizo del (santurrón) del Padre Nazario (Cancel) un nuevo Fausto, inventando la teoría astronómica de que Colón fondeó a occidente. . . de Guayanilla.”
¿Cuál era el código oculto detrás de aquellas duras palabras de Brau? El cinismo del caborrojeño, la diafanidad con la que consignaba un asunto que ocupaba y ocupa el tiempo de tanto presunto historiador no me sorprende. Brau era un historiógrafo profesional y un pensador de gran formación para quien el problema de la historia común entre España y Puerto Rico no radicaba en el dilema de “lugar del contacto” sino en la cuestión mayor de adónde condujo a la isla de Baneque / Boriquén aquel evento. Leer apropiadamente a Brau es confirmar la concepción de la inutilidad de ciertos debates que periódicamente nos ocupan.
Brau iba más allá cuando aseguraba a la Poeta de las Lomas con cierto desenfado: “Y yo me reía, porque lo que yo comentaba no era a Colón, sino la labor social de cuatro centurias que abarca desde la india concubina del español y del bozal, arrebatado rapazmente a sus arenales patrios, hasta el extranjero que nos trajo capital, vigor físico, ideales más amplios, tintes de seriedad, relaciones cultas, libros, pasto intelectual para nutrirnos y ayudarnos a ser lo que somos.” Para Brau el descubrimiento era un simple hecho factual, una fecha vacía si no se la vinculaba a los procesos que había generado.
Me permito, sin embargo cuestionar al maestro si en efecto toda la ilustración y la cultura se la debía la clase criolla de Puerto Rico a los extranjeros. Esa fue la tendencia marcada por intelectuales peninsulares como Carlos Peñaranda en sus pocas veces discutidas Cartas puertorriqueñaspensadas por la misma época. Brau no estaba libre de ese tipo de concepciones tuertas respecto a la forma en que se construye una cultura en especial cuando se le echa una ojeada desde el exclusivismo social que es la impronta de las clases altas.
Esa interpretación que cultivaba la valía de lo europeo era la postura típica de los intelectuales, historiadores y sociólogos influenciados por la entonces venerada “ciencia positiva” teorizada por el filósofo francés Augusto Comte. Por ello se venera al Eugenio María de Hostos teórico y maestro. Y por eso se reconoce el valor grandioso de la obra abolicionista de Segundo Ruiz Belvis, Francisco Mariano Quiñones y José Julián Acosta en la Junta Informativa de Reformas de 1867. Todos ellos estaban embebidos de aquel sistema de pensamiento que era vanguardia de occidente europeo.
Brau fue tajante en 1889 al afirmar que: “Aquí Lola no salimos del ojalaterismo[1] que condena la conquista, sin ver que somos su producto…” Bien vista esa fue la lección más interesante de Brau para las generaciones posteriores especialmente la de 1930 y sus acólitos. El argumento central era que Puerto Rico, la nación, había sido la consecuencia de aquella conquista, de aquel proceso de coloniaje que en 1887 había culminado en el abuso rampante de los compontes que el propio Brau sintió como militante que era del Partido Autonomista Puertorriqueño.
¿Por qué doy todo este rodeo para conversar sobre la historia de San Germán de Vélez Dejardín? Lo que sucede es que las conmemoraciones y en especial la del descubrimiento o encuentro europeo- americano, tienen un valor profundamente contradictorio en el imaginario nacional puertorriqueño. La cuestión del lugar del desembarco todavía permanece como un misterio borgiano, o como un laberinto sin solución que sigue apasionando a la cultura oficial. Decía el historiador rumano de las religiones Mircea Eliade que las fiestas por lo general exteriorizan “el deseo de reintegrar una situación primordial” a la vida de todos los días (Lo sagrado y lo profano, 1998). La “nostalgia por la perfección del origen,” perfección concebida por todas las versiones románticas de la historia, se agazapa detrás de cada una de estas recordaciones. Demás está decir que la recordación tiene siempre la finalidad de transformarse en un modelo para un tiempo presente que se imagina desde una perspectiva totalmente diferente. El presente se asume como la pérdida de algo, y la recordación se adjudica como una forma de la recuperación. Toda recordación y todo relato histórico ocurre, sin proponérselo, dentro de esa actitud.
La conmemoración es en consecuencia catalizador de la memoria: la fortalece alrededor de ciertos elementos que se reiteran. La recordación consolida toda una serie de convenciones respecto a un pasado aceptado como válido. Los conjuntos metafóricos que se reiteran se imponen. El saber resulta ser otro acto de fuerza tal y como ya había sugerido el filósofo alemán Federico Nietzsche en algunos de sus textos. Ese fenómeno es el que crea las historias oficiales, las convencionales y es un interesante instrumento analítico para comprender las historias de resistencias y las (contra/anti) historias que cuestionan las versiones tradicionales desde los márgenes. Una historia de San Germán no es otra cosa que eso.
“La historia, -decía el pensador francés Michel Foucault- en su forma tradicional, se dedica a ‘memorizar’ los monumentos del pasado, a transformarlos en documentos y a hacer hablar esas huellas que en sí mismas no son verbales, o dicen tácitamente cosas diferentes de las que dicen explícitamente…” (La arqueología del saber, 1970). Por ese camino se apuntalan los mitos alrededor de los cuales se tejen los relatos, más o menos exactos en torno al pasado de los pueblos.
El caso de esta historia de San Germán del investigador Vélez Dejardín no es la excepción. El volumen, como ya señalé en la presentación que le hice el 18 de noviembre de 1994, recoge la mitología de una región, San Germán, que teje su propia versión alterna de la nacionalidad mirándose en el espejo cóncavo / convexo de las historias inventadas desde la capital. San Germán: de villa andariega a nuestros tiempos 1506-2003 es un interesante ejercicio de microhistoria regional alternativa.
Dentro de una estructura expositiva cronológica, hasta dónde le permite el flujo de datos, el autor nos muestra un pasado cargado de combates y conflictos, de orgullos vanos y aspiraciones no consumadas por una rancia aristocracia ligada primero a la ganadería y el tráfico ilegal, y posteriormente a los grandes intereses de la tierra a través de cinco siglos. Lo digo de este modo porque todos los historiadores sabemos que la historia, cualquier historia, nunca fue un lecho de rosas. Jorge Luis Borges tenía razón cuando sugería que todo tiempo vivido siempre fue peor que los otros. Lo interesante de este volumen es la multiplicidad de lecturas que permite a los observadores inteligentes del discurso. Una cosa es la versión que ofrece de la evolución de la Villa Andariega, metáfora plástica pero frágil, y otra muy distinta la que tácitamente impone sobre la historia de las mentalidades puertorriqueñas en la dialéctica isla-capital.
Mucho se ha conseguido, debo aclarar, desde la década de 1970 en el territorio de la microhistoria nacional. La aportación de esta forma de hacer historia a la crítica del automatismo del cambio, a la idea preconcebida de la evolución homogénea de la historia de una nación, fueron claves en el cuestionamiento de buena parte de las concepciones modernas decadentes del discurso histórico.
Al lado de la microhistoria, las historias regionales erosionaron la idea de que se podía explicar, por ejemplo, el problema de España leyendo su pasado estrictamente desde el Madrid castellano. Cataluña, Galicia, Vasconia, tenían historias alternativas que contar y la mayor parte de las veces se relataban mirando a Madrid como un adversario. Algo similar demuestra este volumen de Vélez Dejardín y espero que él tenga conciencia de lo que voy diciendo. Lo digo porque cualquier historia de San Germán es un ejercicio tanto de microhistoria como de historia regional. El hecho de que Partido inventado hacia 1514 terminara convirtiéndose en un municipio entre mucho es demostrativo de ello.
Entre las microhistorias, las historias regionales y las nacionales se ha desarrollado una dialéctica cruenta. La obra que hoy nos ocupa es prueba ostensible de que es así. Durante los últimos cuarenta años la producción histórica sobre San Germán ha implicado la voluntad de rescatar un espacio hipotético o presuntamente usurpado: el que se garantiza a los fundadores, a los administradores de los orígenes. El argumento derivado del discurso de Brau vuelve a ser útil al cabo de 114 años ¿qué sentido tiene la condición de fundador?
El énfasis de ese tipo de discurso filo-sangermeño ha sido establecer fuera de toda duda las discrepancias entre las experiencias histórico-sociales, la psiquis, e incluso la visión de mundo de la gente de la capital y aquella que no lo era –la de la isla-. Es cierto que la noción dialéctica que antepone la capital a la isla sigue teniendo sentido para mucha gente. En ocasiones da la impresión de que los viejos partidos de San Germán y Puerto Rico fundados en el siglo 16 nunca hubiesen hecho las paces y continuaran resolviendo las disensiones jurídicas coloniales después de 499 años de convivencia y unos 50 años de estado moderno.
Algunos alegan que San Germán se hizo ante el otro, Puerto Rico, y apropian una idea de la marginalidad respecto al poder hispano colonial que en ocasiones es difícil demostrar. Es cierto que para que una región se defina tiene que hacerlo ante el otro. En lo que respecta a San Germán esa concepción de lo regional es cuestionable por diversas vías. La gente de Aguada y Coamo, que estaban en la periferia de dos Partidos distintos, se parecían probablemente más entre sí en el orden sociocultural que a la gente de la Capital. La concepción de un San Germán “aislado” en el sentido estricto de la palabra es sumamente improbable. Toda noción de aislamiento tiene que matizarse espacial y temporalmente a la luz de los magníficos trabajos sobre el siglo 17 y 18 que se han publicado en los último 20 años.
Incluso cuando se ha tratado de deslindar las regiones con las nociones de urbe y ruralía, la disposición es poco clara porque los patrones de comportamiento rural no desaparecían del todo en la temprana vida urbana de Puerto Rico. La disolución palmaria de la ruralía no puede precisarse hasta entrado el siglo 20. Esto significa que la gente que vivía en poblado (la capital por ejemplo) seguía interpretando el mundo desde una perspectiva rural. No había una fractura clara entre lo uno y lo otro. En gran medida la fragilidad visceral de la postura teórica de quienes ven en San Germán el nudo de la nacionalidad radica en que el argumento se puede elaborar con argumentos análogos para el caso de Ponce, Mayagüez y quizá Yauco y Utuado. Los países están llenos de ilusiones de “capitales alternas.” Jacmel puede hacer ese reclamo a Puerto Príncipe y Santiago a La Habana.
La lección que un historiador recoge de todo esto es sencilla. La determinación de la alteridad histórica, como es el caso de San Germán en el volumen que me ocupa, no debe conducir al historiógrafo a la atomización radical de su versión del mundo. Estas reconstrucciones alternas son útiles en la medida en que no cancelen los caminos hacia una comprensión general de la nación. El dilema es mucho mayor de lo que aparenta porque ser sangermeño es un gesto enteramente simbólico tan válido como ser mayagüezano, ser ponceño o yaucano o utuadeño. En verdad cualquier revisión general de la historia de San Germán nos demuestra que la mayoría de los pueblos emanados del viejo partido lo fueron tras vencer la oposición de los grandes intereses de San Germán. La Villa Fundadora de Pueblos lo fue, en consecuencia, a su pesar.
Un último apunte aclaratorio. El San Germán de 1506 o 1508, incluso el de 1514 no era una Villa. Era un simple lugar camino a ser un pueblo que capitaneaba el Partido que llevaba su nombre. La condición de Villa era un título jurídico que implicaba ciertos privilegios que los lugareños no poseían durante el siglo 16. Si el esfuerzo de José Vélez Dejardín en su versión revisada de San Germán: de villa andariega a nuestros tiempospermite abrir una discusión madura sobre estos problemas historiográfico, la aplaudo fraternalmente. Pero la lectura de este volumen no puede ser obtusa.
San Germán, P.R., 21 de noviembre de 2003
[1] El concepto vale por fanático irracional según https://dle.rae.es/ojalatero