- Mario R. Cancel-Sepúlveda
- Catedrático de Historia y escritor
La revisión de la estrategia de crecimiento se hizo sobre unas premisas conservadoras. Había que mantener las exenciones contributivas al capital americano, el diferencial salarial entre los obreros de Puerto rico y estados Unidos debía ser mantenido y había que mantener el Estado Interventor y Benefactor, como cerebro del proceso sin cambiar el Estatus.
“Operación Manos a la Obra” (1947-1976) había descansado en la Sección 931 del Código de Rentas Internas Federal. Ello implicaba que las corporaciones podían depositar sus ganancias en banco locales las cuáles podían ser repatriadas sin pagar impuestos federales una vez liquidara sus operaciones en el país. El acto de “repatriar” significaba enviar las ganancias obtenidas a las compañías matrices. La Sección 931 aplicaba en posesiones, territorios no incorporados y en el ELA que no era sino otra cosa. El inciso permitía además mover las ganancias generadas a bancos de otros territorios no incorporados para la reinversión, por lo que mucha de la ganancia obtenida en Puerto Rico se movió a Guam y fue reinvertida en la especulación con los Eurodólares
En 1976 el Congreso aprobó la aplicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Su propósito era el mismo de la Sección 931: ayudar a los territorios no incorporados y posesiones a atraer inversionistas y generar empleos. La Sección 936 también eximía del pago de impuestos federales al “repatriar” las ganancias, pero ya no había que esperar al momento de liquidación del negocio para repatriar. Bajo el nuevo esquema podría hacerse a intervalos precisos acordados con el territorio o la posesión. Si la “repatriación” era inmediata, pagaban un 10% de impuestos al territorio o posesión. Si no era inmediata y parte de la ganancia se reinvertía en el territorio o posesión, el impuesto se reducía hasta un 4%. Esa carga de entre el 10 y el 4 % se denominó “Impuesto de Repatriación” o “Tollgate Tax”. Ese era el beneficio directo del territorio o posesión que servía de escenario a la inversión. Lo cierto es que, dado que se trataba de compañías con enormes márgenes de ganancia, el beneficio era significativo a la vez que la empresas involucradas creaban cierta cantidad de empleos bien pagados. El beneficio indirecto era que las ganancias depositadas en los bancos del país, servirían de garantía para préstamos comerciales e hipotecarios y generarían actividad económica en beneficio directo a la banca y a la construcción, por lo que se creaban cierta cantidad de empleos indirectos:
931 versus 936
El principio que fundamentaba las “Industrias 936” (1976) era análogo al de la “Ley de Incentivos Industriales” (1947): eximía del pago de impuestos federales, del pago de contribuciones estatales, del pago de impuestos a la propiedad y de patentes municipales. Además ofrecía crédito contributivo por empleos creados y salarios pagados. La diferencia era que el “Tollgate Tax” era variable y que la “repatriación” podía hacerse en diversos de acuerdo con el ELA. Las “Empresa 936” tenían ganancias enormes y mucho espacio de maniobra para mover el capital en el mercado.
Puerto Rico había sido un enclave agrario transformado por “Operación Manos a la Obra” en un enclave industrial. En ambos casos producía para la “exportación” por lo que, aunque el volumen de la economía fuese enorme, ello no favorecía el desarrollo de una “economía nacional” ni de una “burguesía nacional” competitiva. Bajo la Sección 936 el país siguió siendo un enclave industrial y “exportador” en el cual el engranaje y el beneficiario principal de la actividad económica no era puertorriqueño. Hacia el año 2003, el 86 % de las exportaciones del ELA iban hacia Estados Unidos, y el crecimiento no había servido para insertar al país en el Mercado Internacional sobre la base de la dignidad jurídica.
El depósito de los “Fondos 936” en la isla estimuló de la banca y las operaciones de bienes raíces. Los desarrolladores de proyectos comerciales y de vivienda, los “desarrollistas” se multiplicaron, animados por el volumen de los depósitos bancarios y por una población que se acostumbró al consumo desenfrenado y a la ausencia de cálculo. Las necesidades particulares de las “Empresas 936” favorecieron el crecimiento de la industria de los seguros, las actividades gerenciales y el trabajo clerical o de oficina que toda aquella acelerada circulación necesitaba para ser funcional. Aquella fue una atmósfera ideal para el crecimiento de los negocios de distribución de mercancías de todo tipo en el marco de un consumo que ya era voraz. Por último, el tipo de trabajo que se elaboraba en el nuevo escenario industrial, favoreció el desarrollo de una clase obrera diestra bien entrenada pero pequeña que, por sus condiciones materiales, se sentía parte de la “clase media” o se interpretaba como una “elite”.
Sin embargo, la competencia entre el capital estadounidense y puertorriqueño en esos renglones ha sido siempre muy desigual y asimétrica. La clase capitalista puertorriqueña, la burguesía grande y mediana, no está en condiciones de competir con la estadounidense. El crecimiento ha dejado a puertorriqueños en las posiciones medianas o inferiores en el engranaje económico y en el mercado. Del mismo modo, la época dejó una marca indeleble en el mercado laboral puertorriqueño. Los sectores laborales con más capacidad empleadora fueron 3, como se verá de inmediato:
Servicios
En 1970 sumaban 117,000
En 1990 sumaban 213,000
En 2000, sumaban 307,000
Comercio y finanzas
En 1970 sumaban 130,000
En 1990 sumaban 190,000
En 2000 sumaban 246,000
Gobierno (Gigantismo y Clientelismo)
En 1970 sumaban 107,000
En 1990 sumaban 218,000
En 2000 sumaban 254,000
El sector de la manufactura más beneficiado fue la Industria Farmacéutica y, de hecho, Puerto Rico llegó a ser una de los principales productores de drogas legales en el mundo junto con Alemania: 13 de las 20 drogas de mayor venta global se elaboraban en la isla. Si bien es cierto que los sueldos en las farmacéuticas eran los más altos, la Pharmaceutical Industry Association (PIA) calculaba que aquella la industria producía 30,000 empleos directos y 90,000 indirectos. A pesar de ello, la capacidad de empleo de la Manufactura se desaceleró entre 1970 y 2000
Manufactura
En 1970 sumaban 132,000
En 1990 sumaban 165,000
En 2000 sumaban 164,000
Las “Empresas 936” no produjeron empleo en masa. Eso sí, generaban capital cuyos dividendos, a la larga, se iban de Puerto Rico.

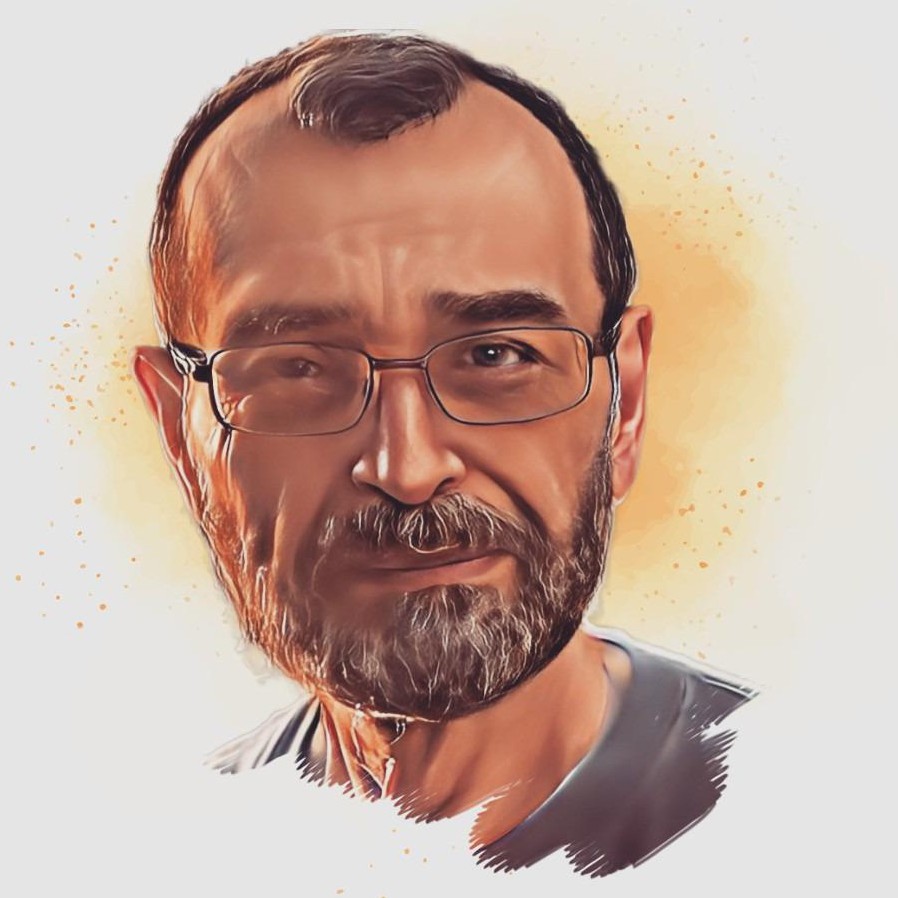
Deja un comentario